Bajo la máscara
Dentro de la novela gráfica Watchmen existen varios textos ficticios que amplian la realidad narrada en la misma. Uno de ellos es Bajo la máscara, supuesto fragmentos de la biografía de Nite Owl I. Aquí un fragmento de la misma.
La mujer que trabaja en el colmado de la esquina se llama Denise, y es una de las más grandes novelistas inéditas de América. Durante estos años ha escrito cuarenta y dos novelas románticas, aunque ninguna ha llegado a las librerías. Yo, sin embargo, he sido tan afortunado que he oído los guiones de las últimas veintisiete, contados por entregas por la propia autora cada vez que me pasaba por su tienda a por un tarro de café o una lata de judías, y mi respeto hacia la destreza literaria de Denise no tiene fronteras. Así que, como es natural, cuando me enfrenté a la difícil tarea de comenzar en serio el libro que tienes ahora en tus manos, le pedí consejo a Denise.
«Oye», le dije. «No sé cómo escribir un libro. Lo tengo todo en la cabeza, pero ¿qué pongo primero? ¿Cómo empiezo?» Sin apartar la vista de unos paquetes de detergente a los que estaba poniendo precio, Denise, magnánima, dejó ir una perla de su acumulada sabiduría con voz aburrida pero condescendiente:
«Empieza con lo más triste que te puedas imaginar y ponte al público de tu parte. Después de eso, créeme, el resto es un paseo». Gracias, Denise. Te dedico este libro, porque no sé escoger entre todos los demás a los que se lo debería dedicar.
Lo más triste en que puedo pensar es «La Cabalgata de las Valkirias». Cada vez que la oigo me deprimo y medito sobre la Humanidad y la injusticia de la vida y todas esas otras cosas en que uno piensa cuando son casi las tres de la mañana y tu estómago no te deja dormir. Ahora sé que nadie más en este planeta suelta una lágrima cuando oye ese rollo de estribillo, pero es porque no conocen a Moe Vernon.
Cuando mi padre creció y dejó la granja de mi abuelo en Montana para traerse a su familia a Nueva York, Moe Vernon fue el hombre para el que trabajó. El taller de reparaciones de Vernon estaba justo al final de la Séptima Avenida, y aunque era sólo 1928 cuando papá se metió ahí, ya era una hazaña para su sueldo el mantenernos vestidos y alimentados a mí, a mamá y a mi hermana Liantha. Papá siempre fue hábil y entusiasta en su trabajo, y yo creía que era porque le gustaba un montón los coches. Ahora que recuerdo, veo que era más que eso. Debió significar mucho para él eso de tener un trabajo y poder sustentar a su familia. Había tenido un montón de peleas con su padre por venirse al este en lugar de encargarse de la granja, como el viejo había planeado, y muchas habían acabado con mi abuelo augurando la miseria y la ruina moral de papá y mamá si ponían un pie en Nueva York. Vivir la vida que él mismo había escogido y mantener a su familia por encima de la miseria, a pesar de las predicciones de su padre, debe haber significado para él más que otra cosa en el mundo, pero es algo que sólo entiendo ahora, con perspectiva. Entonces sólo pensaba que estaba loco por las ruedas.
En fin, yo tenía doce años cuando dejé Montana, así que durante esos pocos años después en la gran ciudad ya tenía edad para apreciar los viajes ocasionales con papá a la tienda de coches, que es donde primero vi a Moe Vernon, su jefe.
Moe Vernon era un hombre de unos cincuenta y cinco años y tenía una de esas viejas caras de neoyorquino que ya no se ven por ahí. Es curioso, pero algunas caras parecen estar o pasar de moda. Miras viejas fotos y todos tienen un cierto aire, como si todos fueran parientes. Mira otras de diez años más tarde y verás que un nuevo tipo de rostro se impone, y que las viejas caras desaparecen y se esfuman, para no ser vistas más. La de Moe Vernon era de ésas: triple mentón, una cínica y pedante mueca en el labio inferior, bolsas bajo sus ojos, el pelo batiéndose en retirada por su cabeza hasta concertar una cita con la etiqueta (del cuello) de su camisa. 

1928: Mi padre, yo, Moe Vernos y Fred Motz
Como siempre, entraría en la tienda con mi padre y Moe estaría sentado ahí, en su oficina, toda ventanas para ver trabajar a sus hombres. A veces, si mi padre quería comprobar algo con Moe antes de seguir con su faena, me mandaba a la oficina a hacerlo por él, así vi las entrañas del santuario privado de Moe. O más bien, las oí. Es que Moe era un fan de la ópera. Tenía uno de esos nuevos gramófonos en un rincón de su oficina y no paraba de pinchar en todo el día sus setenta y ocho viejos discos rayados favoritos tan alto como podía. Hoy en día eso de «tan alto como podía» no significa mucho follón, pero en 1930 sonaba a pura cacofonía, porque las cosas eran normalmente más silenciosas. Lo que también era peculiar en Moe era su sentido del humor, representado por todas esas porquerías que guardaba en el cajón superior de la derecha de su escritorio. En ese cajón, entre un lío de gomas y clips y recibos y cosas por el estilo, Moe tenía una de las más nutridas colecciones de novedades de mal gusto que había visto nunca hasta el momento. Eran juguetitos atrevidos y artilugios que Moe había robado en tiendas de artículos de broma o en Coney Island, pero su nivel vulgar y ordinario era abrumador: aquellos regalitos tristes y baratos que recuerdas que papá traía a casa cuando había estado bebiendo con los amiguetes y avergonzaba a tu madre; aquellos bolígrafos con una chica al extremo cuyo bañador desaparecía cuando los ponías boca abajo; aquellos juegos de sal y pimienta en forma de tetas; aquellas tonterías para los perros. Moe los tenía todos. Cada vez que alguien entraba en su oficina, trataba de sorprenderlo con su última adquisición. En verdad, mi padre se escandalizaba más que yo. No creo que le gustara la idea de tener un hijo expuesto a esas porquerías, quizás por los consejos morales que mi abuelo le había inculcado. Por mi parte, no me ofendía, e incluso lo encontraba bastante divertido. No por las cosas en sí... por aquel entonces ya era demasiado viejo para divertirme con esas tonterías. Lo que encontraba divertido era que, sin ninguna razón aparente, un adulto tuviera un cajón repleto de esas ridículas bobadas.
En fin, un día de 1933, un poco después de mí diecisiete cumpleaños, estaba en el taller de Vernon con papá, ayudándole a hurgar de las vísceras aceitosas de un Ford larguirucho. Moe estaba en su oficina sentado y, aunque no lo supimos hasta más tarde, llevaba puesto un cacharro de espuma pintado de forma muy realista como unos pechos de mujer, con esto esperaba conseguir unas risas de un tipo que le traía el correo de la mañana desde la oficina de enfrente. Mientras esperaba, escuchaba a Wagner. El correo llegó a su debido tiempo, y el tipo que lo trajo trató de dedicarle una obediente risita antes de dejarle abrir y examinar las cartas de esa mañana. Entre ellas (como dije, esto lo supimos luego) había una de la esposa de Moe, Beatrice, informándole de que durante los últimos dos años se estaba acostando con Fred Motz, el veterano mecánico de confianza empleado en el taller de Vernon, quien, extrañamente, no había aparecido por el trabajo ese preciso día. Esto, según los concluyentes parágrafos de la carta, era porque Beatrice se había llevado toda la pasta de la cuenta que compartía con su marido y se había fugado con Fred a Tijuana.
Lo primero que nadie supo en el taller sobre el asunto fue que la puerta de la oficina de Moe se abrió de golpe y el asombroso vocerío y la trepidante rendición de «La Cabalgata de las Valkirias» nos asaltó. Enmarcado en el umbral, con lágrimas en sus ojos y la arrugada carta en las manos, Moe permaneció de pie dramáticamente mientras era observado por todos. Aún llevaba el cacharro de senos artificiales. Casi de forma inaudible sobre las retumbantes notas de Wagner in crescendo como fondo, habló, con tanto dolor y ofendida dignidad, ultrajado, luchando por recobrar la voz, que el resultado final fue inexpresivo.
«Fred Motz ha tenido relaciones con mi esposa Beatrice durante estos dos últimos años».
Se quedó ahí plantado, sopesando el impacto, con sus lágrimas rodando por su múltiple mentón hasta empapar la espuma rosa de sus «senos», emitiendo unos ruiditos del interior de su garganta ahogados por el trote de las valkirias y perdidos para siempre. No sé cómo fue. Le veíamos llorar, pero había algo en su inexpresiva forma de contarlo, allí de pie con un par de tetas falsas y toda esa música triunfal retumbando y cerniéndose sobre él. Ninguno pudo evitar reírse de él. Mi papá y yo nos partíamos de veras y los otros tipos se retorcían sobre los coches de al lado, llorando de risa y manchándose la cara con el aceite de la faena.
Moe sólo nos miró fijo durante un minuto y luego se metió otra vez en su agujero y cerró la puerta. Al rato Wagner se calló de pronto con un feo ruido de disco rayado, como si Moe le hubiera quitado la aguja al brazo del gramófono, y el silencio se hizo. Pasó una media hora antes que nadie entrara a disculparse en nombre de todos y ver si Moe estaba bien. Moe aceptó las disculpas y dijo que estaba bien. Parece ser que estaba ahí sentado, en su escritorio, pero sin los pechos, siguiendo con su rutina de papeleo como si nada hubiera pasado.
Aquella noche nos mandó a todos pronto a casa. Entonces cogió el tubo de escape de uno de sus mejores coches y lo metió dentro de la ventanilla, puso en marcha el motor y cayó en un final y amargo sueño eterno acunado por el monóxido de carbono. Su hermano se puso al frente del negocio e incluso volvió a emplear ocasionalmente a Fred Motz como mecánico jefe.
Y así es que «La Cabalgata de las Valkirias» es lo más triste que puedo recordar, aunque es más bien una tragedia ajena y no mía. Aunque yo estuve allí y me reí con todos y creo que eso me hace parte de la historia también. Ahora, si la teoría de Denise es correcta, debería tener vuestra plena simpatía y el resto será un paseo. Así que mejor será contarte ya todo el rollo por el que compraste probablemente este libro. Quizá sea mejor explicarte porqué estoy más loco de lo que nunca estuvo Moe Vernon. No tuve un cajón lleno de novedades eróticas, pero creo que tuve mis propias manías. Y aunque nunca me he puesto un par de senos falsos, he andado por ahí vestido de una forma igual de extraña, con lágrimas en los ojos mientras la gente se moría de risa.

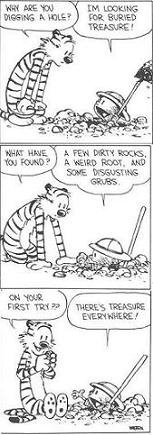
No hay comentarios:
Publicar un comentario